Uno
1 (fragmento)
Una enfermera les mantuvo la puerta abierta. Entró primero el juez McKelva, luego su hija Laurel y después su esposa Fay, y se adentraron todos en aquella habitación sin ventanas en la que el doctor iba a llevar a cabo el reconocimiento. El juez McKelva era un hombre alto y robusto, de setenta y un años, que habitualmente llevaba las gafas colgadas al cuello con un cordel. Ahora las tenía en la mano, y se sentó en una silla elevada y con apariencia de trono, junto a la silla giratoria del médico, flanqueado a un lado por Laurel y al otro por Fay.
Laurel McKelva Hand era una mujer enjuta, de rostro hierático, a medio camino entre los cuarenta y los cincuenta, con el pelo aún oscuro. Vestía ropa de buen corte y tejido, aunque el traje era demasiado abrigado para Nueva Orleans y tenía una arruga en el bajo de la falda. Parecía que sus oscuros ojos azules se habían pasado la noche en blanco. Fay, pequeña y pálida, embutida en su vestido con botones dorados, repiqueteaba nerviosamente con el tacón de la sandalia en el suelo. Era la mañana de un lunes de principios de marzo. Y Nueva Orleans era una ciudad extraña para todos ellos.
El doctor Courtland, en el momento preciso, cruzó la sala a grandes zancadas y estrechó la mano del juez McKelva y la de Laurel. Tuvieron que presentarle a Fay, que se había casado con el juez McKelva tan sólo un año y medio antes. Luego, el doctor se sentó en su silla giratoria y apoyó los talones en el reposapiés. Levantó la mirada con un extraño gesto de agradecimiento: como si hubiera estado esperando al juez McKelva en Nueva Orleans para entregarle un regalo, o quizás para que el juez se lo trajera a él.
–Nate –dijo el padre de Laurel–, seguramente el problema sea que ya no soy tan joven como antes. Pero me inclino a pensar que tengo algo en el ojo.
Puesto que disponía de todo el tiempo del mundo, el doctor Courtland, oftalmólogo de renombre, entrelazó los dedos de aquellas manos suyas, grandes y rudas: a Laurel siempre le pareció que el simple contacto de aquellos dedos con el cristal de un reloj podría transmitir a su piel qué hora era exactamente.
–Diría que tengo esta pequeña molestia desde el aniversario del nacimiento
El doctor Courtland asintió, como si aquel fuera un día propicio para curar cualquier dolencia.
–Hábleme de esa pequeña molestia –dijo.
–Te lo contaré. Había estado podando un poco mis rosas… estoy jubilado, ya sabes. Y me quedé allí, en un extremo del porche de casa, mirando hacia la calle… Fay se había ido a no sé dónde… –dijo el juez McKelva, y le dirigió a su esposa una amable sonrisa que se pareció mucho a un reproche.
–Yo sólo subí al pueblo, a la peluquería, para que Myrtis me pusiera los rulos.
–Y fue entonces cuando vi la higuera –dijo el juez McKelva–. ¡La higuera!
¡Lanzando destellos desde aquellos viejos trastos que a Becky se le ocurrió colgar allí hace años para espantar a los pájaros!
Ambos hombres sonrieron. Pertenecían a generaciones distintas pero eran del mismo pueblo. Becky era la madre de Laurel. En julio, aquellos reflectantes caseros, una especie de círculos de latón, apenas servían para mantener alejados a los pájaros de los higos.
–Nate, seguro que recuerdas tan bien como yo ese árbol: se encuentra entre mi patio trasero y el lugar en el que tu madre solía tener su establo. Sin embargo, cuando quise mirar en dirección a los juzgados, aquello me deslumbró. –El juez McKelva prosiguió: Así que me vi obligado a llegar a la conclusión de que había estado mirando hacia la parte de atrás.
Fay dejó escapar una risa: una nota única, alta, tan burlona como la de un grajo.
–Sí, es bastante inquietante. –El doctor Courtland giró la silla hacia su paciente–. Echémosle un vistazo.
–Ya he mirado yo. Y no he visto que tenga nada –dijo Fay–. A lo mejo te arañaste con uno de esos zarzales tuyos, cariño, pero ahí no tienes ninguna espina.
–Por supuesto, se me había olvidado por completo. Becky seguramente habría dicho que me estaba bien empleado. El peor momento para podar un rosal trepador es antes de la floración. –El juez McKelva continuó hablando con el mismo tono confidencial; tenía el rostro del doctor muy cerca del suyo–. Pero me parece que el rosal de Becky difícilmente se rendirá.
–Difícilmente –murmuró el doctor–. Creo que mi hermana aún conserva un esqueje del Rosal Trepador de la Señorita Becky[2]. –De todos modos, su rostro permaneció completamente hierático mientras se inclinaba hacia delante para apagar la luz.–¡Vaya, no se ve nada! –Fay dio un pequeño gritito–. ¿Por qué siempre tiene que andar allí enredado en esas zarzas? ¿Sólo porque yo había salido un minuto de casa?
–Porque el aniversario del nacimiento de George Washington es el dí consagrado a cortar las rosas y llevarlas a casa –dijo el doctor en tono amigable–. Debería haberle pedido usted a mi hermana Adele que fuera allí y se las cortara.
–Oh, se ofreció… –dijo el juez McKelva, pero despachó el caso de Adele con un leve movimiento de la mano–. Creo que a estas alturas ya debería haberle cogido el tranquillo al asunto.
Laurel lo había visto podar. Su padre sujetaba las rosas cortadas con ambas manos y, entonces, ejecutaba una especie de pesada danza, con un giro hacia un lado, y luego otro giro hacia el lado contrario, como si estuviera acunando a su compañera de baile, mientras se alejaba del rosal con la mirada perdida.
–¿Ha tenido más molestias desde entonces, juez Mac?
–Oh, veo un poco borroso. Nada que llame tanto la atención como aquella primera molestia.
–Muy bien, y entonces… ¿por qué no dejamos que actúe la Naturaleza?
–dijo Fay–. Eso es lo que siempre le digo yo.
Laurel había llegado directamente desde el aeropuerto; había cogido un vuelo nocturno desde Chicago. La decisión de verse con su padre había sido repentina, acordada por conferencia la tarde anterior. A su padre, en la vieja casa de Mount Salus, en Mississippi, le apeteció telefonearla en vez de escribirle una carta, pero curiosamente había sido una conversación muy seca por su parte. Al final, le había dicho: «Por cierto, Laurel, estoy teniendo algunos problemillas con la vista… últimamente. Creo que debería darle a Nate Courtland una oportunidad para que mire a ver qué puede encontrar». Y había añadido: «Fay vendrá conmigo, y así podrá ir de compras».
La confirmación de que estaba preocupado era tan novedosa que parecía significar que estaba realmente enfermo, así que Laurel había decidido ir volando El ojo increíblemente pequeño y brillante del aparato aún se mantenía suspendido entre el rígido rostro del juez McKelva y la cara oculta del doctor.
En aquel momento, las luces del techo se iluminaron de nuevo. El doctor Courtland permaneció quieto, observando con detenimiento al juez McKelva, que le devolvió la mirada.–Pensé que tenía que traerte alguna cosilla en la que pudieras ocuparte
–dijo el juez McKelva, con el tono de voz condescendiente con el que solía dictar sentencia antes de que se retirara de los tribunales.
–Tiene usted desprendimiento de retina en el ojo derecho, juez Mac
–dijo el doctor Courtland.
–Muy bien, seguro que puedes pegarla –respondió el padre de Laurel.
–Hay que solucionarlo sin pérdida de tiempo.
–Muy bien, ¿cuándo me vas a operar?
–¿Sólo por un arañazo? ¡Por qué no se agostarían esas viejas rosas y se morirían! –gritó Fay.
–El ojo no tiene ningún arañazo. Lo que ha ocurrido no ha ocurrido en la parte exterior del ojo; ha ocurrido en el interior. Y los destellos, también.
Ha ocurrido en la parte con la que su marido ve, señora McKelva.
El doctor Courtland, volviendo la espalda al juez y a Laurel, le señaló a
Fay un cartel que colgaba de la pared. La mujer caminó hacia el cuadro, esparciendo su perfume por la sala.
–Ésta es la parte exterior del ojo y ésta es la parte interior –dijo el oftalmólogo.
Y entonces señaló en el gráfico lo que había que hacer.
El juez McKelva se giró completamente hacia un lado para poder hablar con Laurel, que se encontraba sentada en una silla, junto a él.
–Lo del ojo no es una broma, ¿verdad?
–No entiendo por qué me tiene que ocurrir esto a mí –exclamó Fay.
El doctor Courtland condujo al juez hasta la puerta.
–¿Le importaría ir a mi despacho, señor, y permitir que mi enfermera le importune con algunas preguntas más?
Cuando el médico regresó a la sala de reconocimiento, se sentó en la silla del paciente.
–Laurel –dijo–, no quiero encargarme de esta operación. –Y añadió rápidamente–:
Sentí mucho lo de tu madre. –Se volvió y lanzó lo que seguramente fue su primera mirada directa hacia Fay–. Mi familia conocía a la suya desde hace mucho tiempo –le dijo; una frase que nunca se dice salvo para advertir de algo que no hay ninguna necesidad de decir.
–¿Dónde está el desgarro? –preguntó Laurel. –Cerca del centro –le contestó.
Ella mantuvo la mirada fija en el médico y éste añadió–: No hay tumor.
–Antes de que siga usted adelante, creo que yo debería saber si podrá ver bien –dijo Fay.
–En principio, eso depende de cuál sea la razón del desprendimiento
–dijo el doctor Courtland–. Y después, dependerá de lo bueno que sea el cirujano, y luego, de lo mu-cho o lo poco que el juez Mac acat nuestra recomendaciones, y luego, de la voluntad de Dios. Esta joven lo sabe bien –e hizo un leve asentimiento a Laurel.
–Una operación no es una cosa en la que uno deba precipitarse, eso lo sé perfectamente.
–No querrá que espere y que el juez pierda toda la visión de ese ojo…
Se le están formando cataratas en el otro –dijo el doctor Courtland.
–¿Mi padre tiene… ? –preguntó Laurel.
–Lo descubrí antes de irme de Mount Salus. Se han estado formando durante años; se han tomado su tiempo. Él está informado; pero piensa que ya se le pasará.
–Es como lo de mi madre. Así fue como empezó…
–Bueno, Laurel, yo no soy muy hábil a la hora de hacer suposiciones
–protestó el doctor Courtland–. Así que procederé con precaución. Yo estuve allí, en tu casa, con el juez Mac y la señorita Becky. Y pude observar muy de cerca lo que le ocurrió a tu madre.
–Yo también estaba allí. Sabes que nadie va a culparte de nada; ¿cómo imaginar que podías haber previsto que… ?
–Si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos ahora… El ojo era sólo una parte de la cuestión… –dijo–, en tu madre.
Laurel observó durante un instante aquel rostro curtido, tan absolutamente transparente a sus ojos. Toda la vida de Mississippi se reflejaba en su cara.
Se levantó.
–Desde luego, si me pides que lo haga, lo haré –dijo–. Pero desearía que no me lo pidieras.
–Mi padre no va a permitir que te desentiendas –dijo Laurel pausadamente.
–¿Es que lo que yo opine no cuenta en absoluto? –preguntó Fay, mientras salía tras ellos de la consulta–. Pues opino que deberíamos olvidarnos completamente de este asunto. La Naturaleza es el mejor cirujano.
–De acuerdo, Nate –dijo el juez McKelva cuando se reunieron todos en el despacho del doctor
Courtland–. ¿Cuándo puede ser?
–Juez Mac –contestó el doctor Courtland–, he conseguido que me haga este favor el doctor Kunomoto, de Houston. Ya sabe, fue mi profesor.
Ahora utiliza un método más radical, y puede coger un avión y presentarse aquí pasado mañana…
de George Washington[1]. –dijo el juez McKelva.
de George Washington[1]. –dijo el juez McKelva.
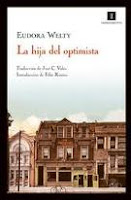
Comentarios
Publicar un comentario